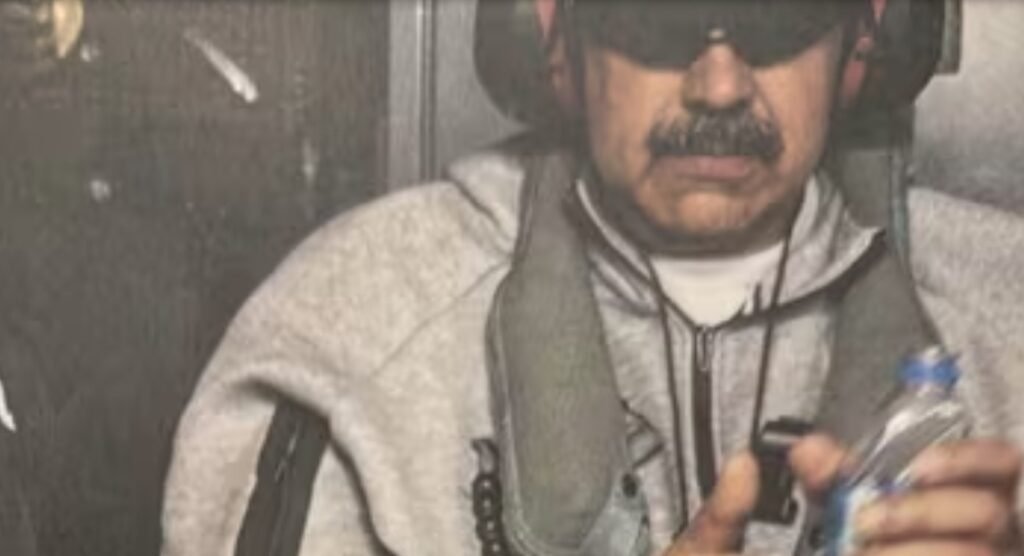Donald Trump acusa, persigue y “secuestra simbólicamente” a Nicolás Maduro bajo la etiqueta de narcotraficante. Al mismo tiempo indulta a un ex presidente de Honduras condenado por narcotráfico en tribunales de los propios Estados Unidos. A primera vista, cualquiera diría: contradicción. Hipocresía. Cinismo.
Pero no. Ese es el error. No es una contradicción. Es algo peor: es coherencia fascista.
El problema es que seguimos intentando leer esta realidad con categorías racionales, democráticas, incluso morales, cuando el terreno ya fue corrido. En el fascismo no rige la lógica, rige la voluntad del poder. No importa qué hiciste, importa quién sos y, sobre todo, quién decide quién sos. Trump decide quién es narco y quién no. Decide si el narcotráfico es un crimen abominable o un detalle perdonable según la conveniencia geopolítica del momento. El delito no existe en sí mismo: existe solo en función del enemigo.
Eso destruye algo mucho más profundo que la legalidad internacional. Destruye la causalidad básica sobre la que se construyó la civilización moderna: la idea de que las acciones tienen consecuencias previsibles, de que la ley es anterior al poder y no al revés. Cuando esa relación se rompe, todo se vuelve arbitrario. Y cuando todo es arbitrario, el miedo se vuelve una herramienta política permanente.
Por eso no hay contradicción. Hay pedagogía autoritaria. Se nos está enseñando, a golpes, que la verdad ya no importa, que los hechos son maleables, que la justicia es selectiva y que el criterio último no es el derecho sino la fuerza. Quien manda decide qué está bien y qué está mal, hoy y mañana también, aunque sea lo contrario de ayer.
Yo vivo en un país que coquetea con ese trumpismo sin matices. Y lo digo sin ironía: tengo miedo. Miedo de no saber si mañana estar del lado “correcto” será una virtud o un delito. Miedo porque mi presidente fantasea con policías secretas, con la detención de opositores, con la idea de que disentir es traicionar. Nuestro mini-Trump aprende rápido: como el fascista mayor, también querrá decidir quién sos, qué valés y si merecés castigo o perdón.
Esto no es un exceso retórico. Es un patrón histórico. Así empiezan todos los fascismos: relativizando la verdad, vaciando la ley, convirtiendo al adversario en enemigo y al enemigo en desecho. Y cuando la locura se normaliza, la sociedad entera empieza a perder el eje. Ya no discutimos ideas: sobrevivimos a decretos identitarios.
¿Vemos la lógica de los ilógicos que vienen por nuestras vidas? No es caos, es método. Se llama fascismo. Y frente a eso, antes que cualquier estrategia política, hay algo que debemos preservar para seguir vivos como sociedad: la cordura. La capacidad de llamar a las cosas por su nombre. Y los lazos fuertes, la comunidad, el cuidado mutuo, porque el fascismo avanza aislando, fragmentando, rompiendo vínculos.
Desde este rincón de resistencia y reflexión, y lo digo explícitamente como cristiano, vuelvo a afirmarlo con obstinación: nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Ni los decretos arbitrarios, ni los líderes mesiánicos, ni los imperios en decadencia. Cuando el poder decide quién sos, la fe —bien entendida— recuerda algo esencial: que la dignidad no la otorgan los imperios, y que el amor no se indulta ni se proscribe.